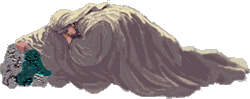 |
| En compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el huerto
de Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes.
La ciudad de cabañas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos; pero al acercarse a Getsemaní se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia, había visitado este lugar para meditar y orar; pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. Toda su vida en la tierra, había andado en la presencia de Dios. Mientras se hallaba en conflicto con hombres animados por el mismo espíritu de Satanás, pudo decir: "El que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre; porque yo, lo que a él agrada, hago siempre." [S. Juan 8:29]. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: "Mi alma está muy triste hasta la muerte." Al acercarse al huerto, los discípulos notaron el cambio de ánimo en su Maestro. Nunca antes le habían visto tan completamente triste y callado. Mientras avanzaba, esta extraña tristeza se iba ahondando; pero no se atrevían a interrogarle acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba como si tuviese por caer. Al llegar al huerto, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse, para que su Maestro pudiese descansar. Cada paso le costaba un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos como si le agobiase una terrible carga. Dos veces le sostuvieron sus compañeros, pues sin ellos habría caído al suelo. Cerca de la entrada del huerto, Jesús dejó a todos sus discípulos, menos tres, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, entró en los lugares más retirados. Estos tres discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo. Habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración; habían visto a Moisés y Elías conversar con él; habían oído la voz del cielo; y ahora en su grande lucha Cristo deseaba su presencia inmediata. Con frecuencia habían pasado la noche con él en este retiro. En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su Maestro, hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero ahora deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración. Sin embargo, no podía sufrir que aun ellos presenciasen la agonía que iba a soportar. "Quedaos aquí -dijo,- y velad conmigo." Fue a corta distancia de ellos -no tan lejos que no pudiesen verle y oírle- y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La sima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta: "Levántate, oh espada, sobre el pastor, y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos." [Zacarías 13:7]. Como substituto y garante del hombre pecaminoso, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros; ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación, había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante los tres años del ministerio de Cristo. Para él, todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio; los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo; él mismo sería derribado y desecho. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás, y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separada de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás, y nunca más sería uno con Dios. Y ¿qué se iba a ganar por este sacrificio? ¡Cuán irremisibles parecían la culpabilidad y la ingratitud de los hombres! Satanás presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros: El pueblo que pretende estar por encima de todos los demás en ventajas temporales y espirituales te ha rechazado. Está tratando de destruirte a ti, fundamento, centro y sello de las promesas a ellos echas como pueblo peculiar. Uno de tus propios discípulos, que escuchó tus instrucciones y se ha destacado en las actividades de tu iglesia, te traicionará. Uno de tus más celosos seguidores te negará. Todos te abandonarán. Todo el ser de Cristo aborrecía este pensamiento. Que aquellos a quienes se había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás, esto traspasaba su alma. El conflicto era terrible. Se medía por la culpabilidad de su nación, de sus acusadores y su traidor, por la de un mundo que yacía en la iniquidad. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo, y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Mirémosle contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía, se aferra al suelo frío, como para evitar ser alejado más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos, brota el amargo clamor: "Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso." Pero aun entonces añade: "Empero no como yo quiero, sino como tú." El corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las profundidades de su ser. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido y consolado con tanta frecuencia, y escudado en la tristeza y la angustia. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora una agonía sobrehumana, y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. ¡Cuán sombría parecía la malignidad del pecado! Era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad, mientras él permaneciese inocente delante de Dios. Si tan sólo pudiera saber que sus discípulos comprendían y apreciaban esto, se sentiría fortalecido. Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose adonde había dejado a sus compañeros. Pero "los halló durmiendo." Si los hubiese hallado orando, habría quedado aliviado. Si ellos hubiesen estado buscando refugio en Dios para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría quedado consolado por su firme fe. Pero no habían escuchado la amonestación repetida: "Velad y orad." Al principio, los había afligido mucho de ver a su Maestro, generalmente tan sereno y digno, luchar con una tristeza incomprensible. Habían orado al oír los fuertes clamores del que sufría. No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor que podrían haber sacudido si hubiesen continuado suplicando a Dios. No comprendían la necesidad de velar y orar fervientemente para resistir la tentación. Precisamente antes de dirigir sus pasos al huerto, Jesús había dicho a los discípulos: "Todos seréis escandalizados en mí esta noche." Ellos le habían asegurado enérgicamente que irán con él a la cárcel y a la muerte. Y el pobre Pedro, en su suficiencia propia, había añadido: "Aunque todos sean escandalizados, mas yo no." [S. Marcos 14:27, 29]. Pero los discípulos confiaban en sí mismos. No miraron al poderoso Auxiliador como Cristo les había aconsejado que lo hiciesen. Así que cuando más necesitaba el Salvador su simpatía y oraciones, los halló dormidos. Pedro mismo estaba durmiendo. Y Juan, el amante discípulo que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, dormía. Ciertamente, el amor de Juan por su Maestro debiera haberlo mantenido despierto. Sus fervientes oraciones debieran haberse mezclado con las de su amado Salvador en el momento de su suprema tristeza. El Redentor había pasado noches enteras orando por sus discípulos, para que su fe no faltase. Si Jesús hubiese dirigido a Santiago y a Juan la pregunta que les había dirigido una vez: "¿Podéis beber el vaso que yo he de beber, y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado?" no se habrían atrevido a contestar: "Podemos". [S. Mateo 20:22]. Los discípulos despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no le conocieron, tan cambiado por la angustia había quedado su rostro. Dirigiéndose a Pedro, Jesús dijo: "¡Simón! ¿duermes tú? ¿no has podido velar una sola hora? Velad, y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está pronto, mas la carne es débil." El Hijo de Dios volvió a quedar presa de agonía sobrehumana, y tambaleándose volvió agotado al lugar de su primera lucha. Su sufrimiento era aun mayor que antes. Al apoderarse de él la agonía del alma, "fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra." Los cipreses y las palmeras eran los testigos silenciosos de su angustia. De su follaje caía un pesado rocío sobre su cuerpo postrado, como si la naturaleza llorase sobre su Autor que luchaba a solas con las potestades de las tinieblas. Poco tiempo antes, Jesús había estado de pie como un cedro poderoso, presintiendo la tormenta de oposición que agotaba su furia contra él. Voluntades tercas y corazones llenos de malicia y sutileza habían procurado en vano confundirle y abrumarle. Se había erguido con divina majestad como el Hijo de Dios. Ahora era como un junco azotado y doblegado por la tempestad airada. Se había acercado a la consumación de su obra como vencedor, habiendo ganado a cada paso la victoria sobre las potestades de las tinieblas. Como ya glorificado, había aseverado su unidad con Dios. En acentos firmes, había elevado sus cantos de alabanza. Había dirigido a sus discípulos palabras de estímulo y ternura. Pero ya había llegado la hora de la potestad de las tinieblas. Su voz se oía en el tranquilo aire nocturno, no en tonos de triunfo, sino impregnada de angustia humana. Estas palabras del Salvador llegaban a los oídos de los soñolientos discípulos: "Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad." El primer impulso de los discípulos fue ir hacia él; pero les había incitado a quedarse allí velando y orando. Cuando Jesús vino a ellos, los halló otra vez dormidos. Otra vez había sentido un anhelo de compañía, de oír de sus discípulos algunas palabras que le aliviasen y quebrantasen el ensalmo de las tinieblas que casi le dominaban. Pero "los ojos de ellos estaban cargados; y no sabían qué responderle." Su presencia los despertó. Vieron su rostro surcado por el sangriento sudor de la agonía, y se llenaron de temor. No podían comprender su angustia mental. "Tan desfigurado, era su aspecto más que el de cualquier hombre, y su forma más que la de los hijos de Adán." [Isaías 52: 14]. Apartándose, Jesús volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran obscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Oraba ahora no por sus discípulos, para que su fe no faltase, sino por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Cristo podía aun ahora negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir: Reciba el transgresor la penalidad de su pecado, y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado, para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús: "Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad." Tres veces repitió esta oración. Tres veces rehuyó su humanidad el último y culminante sacrificio, pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, tendrían que perecer. Ve la impotencia del hombre. Ve el poder del pecado. Los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen delante de él. Contempla la suerte que le tocaría, y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo. Acepta su bautismo de sangre, a fin de que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Dejó los atrios celestiales, donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida, al mundo que cayó por la transgresión. Y no se apartará de su misión. Hará propiciación por una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente sumisión: "Si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad." Habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo del que había levantado parcialmente. ¿Dónde estaban ahora sus discípulos, para poner tiernamente sus manos bajo la cabeza de su Maestro desmayado, y bañar esa frente desfigurada en verdad más que la de los hijos de los hombres? El Salvador pisó solo el lagar, y no hubo nadie del pueblo con él. [Isaías 63:3]. Pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas, y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Ningún arpa vibraba. Si los mortales hubiesen percibido el asombro de la hueste angélica mientras en silencioso pesar veía al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. [Romanos 8:32]. Los mundos que no habían caído y los ángeles celestiales habían mirado con intenso interés mientras el conflicto se acercaba a su fin. Satanás y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, presenciaban atentamente esta gran crisis de la obra de redención. Las potestades del bien y del mal esperaban para ver qué respuesta recibiría la oración tres veces repetida por Cristo. Los ángeles habían anhelado llevar alivio al divino doliente, pero esto no podía ser. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del Doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa obscuridad de esa hora crítica, y el poderoso ángel que está en la presencia de Dios ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. Vino para dar poder al suplicante divino-humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarán como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho [Isaías 53:11], porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. La agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar; porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Los discípulos dormidos habían sido despertados repentinamente por la luz que rodeaba al Salvador. Vieron al ángel que se inclinaba sobre su Maestro postrado. Le vieron alzar la cabeza del Salvador contra su pecho y señarle el cielo. Oyeron su voz, como la música más dulce, que pronunciaba palabras de consuelo y esperanza. Los discípulos recordaron la escena transcurrida en el monte de la transfiguración. Recordaron la gloria que en el templo había circuido a Jesús y la voz de Dios que hablara desde la nube. Ahora esa misma gloria se volvía a revelar, y no sintieron ya temor por su Maestro. Estaba bajo el cuidado de Dios, y un ángel poderoso había sido enviado para protegerle. Nuevamente los discípulos cedieron, en su cansancio, al extraño estupor que los dominaba. Nuevamente Jesús los encontró durmiendo. Mirándolos tristemente, dijo: "Dormid ya, y descansad: he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del hombre es entregado en manos de pecadores." Aun mientras decía estas palabras, oía los pasos de la turba que le buscaba, y añadió: "Levantaos, vamos: he aquí ha llegado el que me ha entregado." No se veían en Jesús huellas de su reciente agonía cuando se dirigió al encuentro de su traidor. Adelantándose a sus discípulos, dijo: "¿A quién buscáis?" Contestaron: "A Jesús Nazareno." Jesús respondió: "Yo soy." Mientras estas palabras eran pronunciadas, el ángel que acababa de servir a Jesús, se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó el rostro del Salvador, y le hizo sombra una figura como de paloma. En presencia de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento. Retrocedió tambaleándose. Sacerdotes, ancianos, soldados, y aun Judas, cayeron como muertos al suelo. El ángel se retiró, y la luz se desvaneció. Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció sereno y dueño de sí. Permaneció en pie como un ser glorificado, en medio de esta banda endurecida, ahora postrada e inerme a sus pies. Los discípulos miraban, mudos de asombro y pavor. Pero la escena cambió rápidamente. La turba se levantó. Los soldados romanos, los sacerdotes y Judas se reunieron en derredor de Cristo. Parecían avergonzados de su debilidad, y temerosos de que se les escape todavía. Volvió el Redentor a preguntar: "¿A quién buscáis?" Habían tenido pruebas de que el que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios, pero no querían convencerse. A la pregunta: "¿A quién buscáis?" volvieron a contestar: "A Jesús de Nazareno." El Salvador les dijo entonces: "Os he dicho que yo soy: pues si a mí buscáis, dejad ir a éstos," señalando a los discípulos. Sabía cuán débil era la fe de ellos, y trataba de escudarlos de la tentación y la prueba. Estaba listo para sacrificarse por ellos. El traidor Judas no se olvidó de la parte que debía desempeñar. Cuando entró la turba en el huerto, iba delante, seguido de cerca por el sumo sacerdote. Había dado una señal a los perseguidores de Jesús diciendo: "Al que yo besare, aquél es: prendedle." [Mateo 26:48]. Ahora, fingiendo no tener parte con ellos, se acercó a Jesús, le tomó de la mano como un amigo familiar, y diciendo: "Salve, Maestro," le besó repetidas veces, simulando llorar de simpatía por él en su peligro. Jesús le dijo: "Amigo, ¿a qué vienes?" Su voz temblaba de pesar al añadir: "Judas, ¿con beso entregas al Hijo del hombre?" Esta súplica debiera haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón; pero le habían abandonado la honra, la fidelidad y la ternura humana. Se mostró audaz y desafiador, sin disposición a enternecerse. Se había entregado a Satanás y no podía resistirle. Jesús no rechazó el beso del traidor. La turba se envalentonó al ver a Judas tocar la persona de Aquel que había estado glorificado ante sus ojos tan poco tiempo antes. Se apoderó entonces de Jesús y procedió a atar aquellas preciosas manos que siempre se habían dedicado a hacer bien. Los discípulos habían pensado que su Maestro no se dejaría prender. Porque el mismo poder que había hecho caer como muertos a esos hombres podía dominarlos hasta que Jesús y sus compañeros escapasen. Se quedaron chasqueados e indignados al ver sacar las cuerdas para atar las manos de Aquel a quien amaban. En su ira, Pedro sacó impulsivamente su espada y trató de defender a su Maestro, pero no logró sino cortar una oreja del siervo del sumo sacerdote. Cuando Jesús vió lo que había hecho, libró sus manos, aunque eran sujetadas firmemente por los soldados romanos, y diciendo: "Dejad hasta aquí," tocó la oreja herida, y ésta quedó inmediatamente sana. Dijo luego a Pedro: "Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y él me daría más de doce legiones de ángeles?" -una legión en lugar de cada uno de los discípulos. Pero los discípulos se preguntaban: ¿Oh, por qué no se salva a sí mismo y a nosotros? Contestando a su pensamiento inexpresado, añadió: "¿Cómo, pues, se cumplirían las Escrituras, que así conviene que sea hecho?" "El vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber?" La dignidad oficial de los dirigentes judíos no les había impedido unirse al perseguimiento de Jesús. Su arresto era un asunto demasiado importante para confiarlo a subordinados; así que los astutos sacerdotes y ancianos se habían unido a la policía del templo y a la turba para seguir a Judas hasta Getsemaní. ¡Qué compañía para estos dignatarios: una turba ávida de excitación y armada con toda clase de instrumentos como para perseguir a una fiera! Volviéndose a los sacerdotes y ancianos, Jesús fijó sobre ellos su mirada escrutadora. Mientras viviesen, no se olvidarían de las palabras que pronunciara. Eran como agudas saetas del Todopoderoso. Con dignidad dijo: Salisteis contra mí con espadas y palos como contra un ladrón. Día tras día estaba sentado enseñando en el templo. Tuvisteis toda oportunidad de echarme mano, y nada hicisteis. La noche se adapta mejor para vuestra obra. "Esta es vuestra hora, y la potestad de la tinieblas." Los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que se le prendiese y atase. Se ofendieron porque sufría esta humillación para sí y para ellos. No podían comprender su conducta, y le inculpaban por someterse a la turba. En su indignación y temor, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. Siguiendo esta sugestión, "todos los discípulos huyeron, dejándole." Pero Cristo había predicho esta deserción. "He aquí -había dicho-, la hora viene, y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo." [Juan 16:32]. |